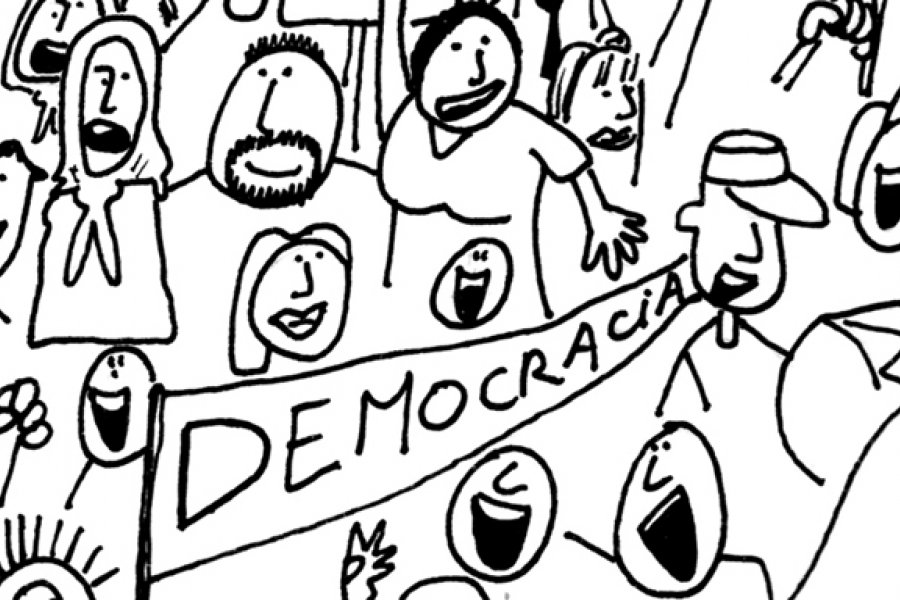
Por Pablo Misael Arnau Short – Estudiante de Ciencia Política

No es fácil reflexionar, ni mucho menos pensar, en torno a una idea y a una práctica tan compleja y, al mismo tiempo, tan profunda y necesaria como aquella que se refiere a la democracia.
Desde el ya clásico siglo IV a. c., más conocido como el siglo de Pericles, hasta nuestro presente, la democracia nos ha cruzado (y signado) en mayor o menor medida. Es cierto que luego de la temprana experiencia griega, la forma democrática afrontó un largo eclipse (antiguo tardío, medieval y moderno); pero no obstante, siguiendo esta misma lógica de rastreo histórico y teórico, la “revolución democrática” resurgió (y se consolidó) con el devenir del siglo XIX europeo junto a dos fenómenos conexos: la sociedad de masas y las luchas por el sufragio universal.
Este breve proemio se vuelve necesario para recordar no sólo la diversidad y multiplicidad de formas que la democracia adquirió a través del tiempo; sino también y sobre todo para recordar que la idea e histórica de la democracia fue (y esperemos que lo siga siendo) la quintaesencia en que por lo menos Occidente decidió organizar la vida colectiva. Digámoslo sin más, la democracia es lisa y llanamente el modo de organización política de “nuestra vida comunitaria”.

Hace dos días, el retorno de la democracia en Argentina cumplió 32 años. En este sentido, huelga indicar que estamos viviendo el periodo democrático más largo de nuestra historia. Pero detengámonos un instante en aquellas primeras jornadas. El 30 de octubre de 1983 la política argentina se vistió de plaza. Era una plaza esperanzada en la vuelta a la democracia, y esa vuelta (que había llegado para quedarse, más allá que la mayoría de los contemporáneos no lo sabían debido, fundamentalmente, a la atrocidad de la anterior dictadura militar) fue distinta. Las elecciones de 1983 por un lado representaron la definitiva transición democrática y, por el otro, fueron elecciones en el
verdadero sentido de la palabra. Es decir, sin proscripción de ningún partido político (cosa que desde 1957 no había sucedido).
De este retorno se podría también decir mucho, se podría decir muchísimo. Pensando, sólo desde el ‘83 a la fecha (y continuando con el perfecto relato de Lalo Mir a propósito de los 200 años de la Revolución de Mayo) podemos expresar a modo de síntesis: “Raúl recita el preámbulo y Herminio quema el cajón. Triunfo y sorpresa, juicio y castigo. Alivio, libertad, inflación y austral. Carlos al gobierno y Bunge Born al poder. Ni salariazo ni revolución productiva: minga con las promesas, mingo al gabinete. Reelección: pizza y champan. Dicen que soy aburrido. La alianza no cambia nada. Llega Puerta, se va Puerta. Llega Adolfo, se va Adolfo. Llega Camaño, se va Camaño. Llega Duhalde, se queda. Luego Néstor, y después Cristina”.
Está claro que la historia argentina estuvo lejos de ser una experiencia ajena a los avatares propios de la política. Pero sin embargo, si tuviéramos que retener algo, si tuviéramos que retomar algo, teniendo en cuenta la primera experiencia democrática (dado que un aniversario nos obliga siempre a regresar a las fuentes), elegiría una idea preponderada por aquel hombre considerado por muchos como el padre del retorno de la democracia argentina. Una idea que más allá de haber sido muchas veces criticada, hoy más que nunca, es preciso recrear (y que por otro lado está profundamente ligada a aquella otra idea de justicia social esbozada por Juan Domingo Perón). Alfonsín solía decir vehemente y eufóricamente que con la democracia se come, se cura y se educa. Aquí yace uno de los núcleos duros de la idea y práctica democráticas. Con la democracia se debe y “se tiene” que comer, curar y educar. Ello no se relaciona con el aspecto formal-procedimental de la democracia (indispensable y necesario, por cierto) sino más bien, ello está inexorablemente ligado a la sustancia, al fondo.
Desagreguemos un poco más. La democracia, como el resultado de elecciones libres e iguales, debe imperiosamente avanzar sobre las desigualdades imperantes porque tal vez pueda ser inevitable vivir bajo un sistema capitalista desigual, pero no menos cierto es que tenemos que poder vivir, luchar y pelear por un sistema político democrático igualador. Esta idea que seguramente algunos tildarán de “vieja”, no por vieja deja de ser una de las más importantes. Y observando (un tanto preocupado) los tiempos que estamos transitando, creo, no está demás recalar una vez más sobre ella.
Porque como bien recitaba don Juan L. Ortiz, ese poeta entrerriano y litoraleño, al fin de cuentas:
“[…]para que las cosas no sean mercancías,
y se abra como una flor toda la nobleza del hombre:
iremos todos hasta nuestro extremo límite,
nos perderemos en la hora del don con la sonrisa
anónima y segura de una simiente en la noche de la tierra.”
Sea como fuere, desde el ‘83, la democracia argentina volvió para quedarse. Podrá pasar quizás (como ya pasó) largos y fríos inviernos. Pero será siempre la primavera, como aquella idea de democracia sustantiva expresada y defendida en octubre del ’83, la que no permitirá que se marchite. En fin… no deberíamos cansarnos de luchar, dignificar y defender una práctica democrática sensible al rostro humano.


